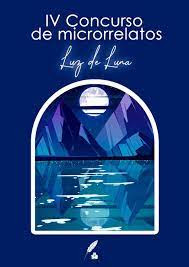Como no había actos programados para aquel viernes, víspera de la boda, se nos ocurrió buscar la playa después de desayunar. El problema es que nos perdimos. Fuimos a parar, no sé muy bien cómo, a una estación de autobuses cochambrosa. Allí los gatos campaban a sus anchas en sabia simbiosis con los viajeros. No quise hacerles fotos, por si eran un animal sagrado. Después de mucho preguntar, alcanzamos nuestro objetivo. Si no hubiera sido por el mar cobalto, habría confundido aquellas dunas interminables con el desierto. Incluso un par de camellos avanzaban por la arena, lentos pero majestuosos. Una hora más tarde, en un centro comercial de la zona, degustamos un plato de cous cous tan exquisito que olvidé el calor horroroso de la jornada.
 Por la noche, cenamos en casa de Chaimae. La muchacha llevaba las manos y los pies cubiertos de henna, aparte de un brillo especial en los ojos llamado sueño. También vino Yassir, que se apartó un instante para rezar en la parte en penumbra del salón. Me alegré de que las cuatro compañeras de viaje, alojadas en el piso de la novia, aún no se hubieran despellejado. De regreso al hotel, la empinada escalera de caracol parecía aún más empinada que de costumbre.
Por la noche, cenamos en casa de Chaimae. La muchacha llevaba las manos y los pies cubiertos de henna, aparte de un brillo especial en los ojos llamado sueño. También vino Yassir, que se apartó un instante para rezar en la parte en penumbra del salón. Me alegré de que las cuatro compañeras de viaje, alojadas en el piso de la novia, aún no se hubieran despellejado. De regreso al hotel, la empinada escalera de caracol parecía aún más empinada que de costumbre.El sábado teníamos previsto visitar las Cuevas de Hércules, pues hablan maravillas de ellas. Dejamos transcurrir la mañana entre un zoco y unas galerías situadas en la Rue du Mexique, hipnóticas como una bailarina de la danza del vientre. Allí compré unas babuchas que ni Alí Babá. Para no ser menos, mi mujer había adquirido una chilaba el día anterior con la que estaba preciosa.
Era un chalet particular en las afueras. Unos tipos vestidos de pajes tocaban la trompeta cada vez que alguien entraba. Quise seguir a mi mujer escaleras arriba, pero me lo impidieron con amabilidad. Luego me condujeron hasta la habitación donde se iba a celebrar el convite de los hombres. Tres mesas redondas atiborradas de platos, vasos y cubiertos la presidían. Aún no había llegado ningún invitado, de modo que saqué un libro y empecé a leer tranquilamente.
El banquete empezó a las doce y media. Nadie tenía hambre después de tantos dulces, e incluso el novio —Medhi— devolvió un trozo de ternera de su plato al recipiente de barro. Luego supe que la comida sobrante de la boda no se tira, sino que la familia puede llevársela a casa. La locura se desató en el postre, un helado con forma de casco cubierto de crocanti. Los niños, mudos toda la velada, se dedicaron a pinchar con la cuchara hasta destrozarlo. Me habría unido a ellos con gusto.
El ágape acabó pronto, pero nos invitaron a una fiesta privada en el piso de Chaimae de la que salimos a las cinco de la madrugada. Disculpándose de antemano, le pidieron a Mari Carmen que me reuniera en la cocina con el resto de hombres porque la novia iba a salir sin velo. Allí estuve charlando con Yassir, que me preguntó si no estaba harto de los malditos moros. Yo me sentía un privilegiado por compartir aquello. Decir que armaron escándalo es poco. Los músicos tocaron las trompetas y las mujeres entonaron al unísono el zaghareet, ese grito propio de las tribus del norte de África.
El domingo no ocurrió nada, salvo que me entregué a una bacanal de sueño. Por la tarde, regresé solo a la Plaza 9 de Abril. Deambulé por el mercadillo de la medina, atestado de gente, mientras me quitaba de encima a los vendedores de hachís. Al día siguiente, lamenté no haber pillado. El regreso a la península estuvo plagado de contratiempos que se habrían convertido en pesadilla de no haber sido por las compañeras de viaje. Perdimos el ferry por unos minutos y, en consecuencia, el autobús de Algeciras. Una empleada de Alsa con acento andaluz nos reubicó en el autocar de las once de la noche. Me entraron ganas de besarla.
Hasta aquí la narración de los hechos. Sólo me resta desearles a Chaimae y Medhi una larga vida juntos. Si han sobrevivido a una boda de cinco días, estoy convencido de que superarán cualquier cosa.