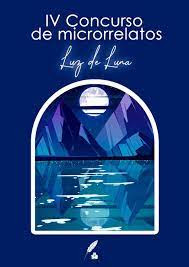Aún con el olor a pólvora de la noche anterior pegado a la piel, un tren regional (RER) nos condujo al centro de París. Salimos por una boca de metro a la altura del Arco del Triunfo. Me sentí una gota de agua en medio del Océano.
Bajamos por la Avenida de los Campos Elíseos y torcimos a la izquierda por Franklin Roosevelt. En la oficina del número 10 recogeríamos la llave de nuestro apartamento. Por desgracia, eso no sería posible hasta las cuatro de la tarde. La costumbre de dejar la habitación a mediodía no debe de conocerse en París. Resolvimos que lo más sensato era buscar la calle del piso. Según la agencia, no andaba lejos. Un par de horas más tarde, seguíamos pululando por aquella ciudad laberíntica con pinta de aparecidos. Preguntamos por la Rue Condorcet en una cafetería y luego en un Kebap. Nunca me he alegrado tanto de llegar a un sitio.
Tras echar algo al estómago, optamos por esperar en una plaza a que mi mujer volviera con la llave. Clara jugaba a plantar semillas en un trozo de tierra y Alfonso se entretenía con unas chapas. Su silencio hablaba a gritos de lo solos e indefensos que nos sentíamos.
El apartamento era un agujero sin luz natural donde el comedor servía de cocina y dormitorio. Allí durmieron los chavales. Nosotros nos instalamos en la habitación de dentro. Agotados pero felices. Echamos una breve siesta antes de salir a recorrer las calles de nuevo. Vagabundeando, descubrimos una callejuela invadida de tiendas a ambos lados. Desembocaba en una escalinata interminable rodeada de jardines. Comenzamos la ascensión. Medio París dejaba pasar la tarde tumbado en el césped. En lo alto del cerro aguardaba la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre. Aquel día habíamos pasado de estar perdidos a contemplar las mejores vistas de la ciudad.
El domingo, con la excusa de comprar el pan, di una vuelta por los alrededores. Una brisa fresca movía los flecos de mi pañuelo. Subí una calle adoquinada mientras el alegre chorro de las alcantarillas se perdía cuesta abajo. Rodeé un parque absorto en la humedad de las fachadas. Cuando regresé, mi hija giraba la manivela de su caja de música. Sonaba «La vie en rose» de Edith Piaf.
Unos minutos después, el metro de París nos había catapultado al museo del Louvre. Estuvimos de acuerdo en visitar las salas dedicadas a Egipto, aunque no vimos más que una momia sin contar a los vigilantes con cara de aburrimiento. La escultura clásica ofrecía bellezones como «La Venus de Milo» o «El beso». La Gioconda me pareció una birria al lado de otras pinturas. Recuerdo a una chica haciéndose selfies en un ataque mal disimulado de amor propio.
Por la tarde, fuimos al cementerio de Père-Lachaise. El verdor de los árboles se mezclaba con el moho de las lápidas y las telarañas de los mausoleos. La vida y la muerte. El graznido de los cuervos era una señal de advertencia. Admiré la grandiosidad de panteones y estatuas. Sin darnos cuenta, llegamos a la tumba de Oscar Wilde. Alfonso trataba de aterrorizar a su hermana con historias de zombis.
Cerramos aquella maratoniana jornada en la catedral de Notre-Dame. La misa era retrasmitida por televisión en el propio templo. Nadábamos en gente de todas las nacionalidades. Cruzamos sus pasillos laterales embriagados por el incienso, empequeñecidos por los rosetones y abrumados por el precio de los rosarios.
Aquella noche, por ser la última, tomé una cerveza con mi mujer en una terraza. Una pareja francesa trató de entablar conversación de la forma más surrealista. Él se esforzaba por hablar castellano; ella sonreía enigmáticamente como la Mona Lisa. Rara vez corregía los errores de su novio. Luego resultó que la chica era de Barcelona. Estábamos tan cansados que nos despedimos enseguida.
 Las pizzerías de comida rápida eran cuchitriles donde no podías sentarte, de modo que comimos en un italiano. Al atardecer, subimos a bordo de los típicos bateaux mouches. Navegando por el Sena, sentí envidia de la gente que tomaba el sol o paseaba a la orilla del río. También recordé el libro que estaba releyendo: «Siete puentes sobre el Sena» de María José Aguilar.
Las pizzerías de comida rápida eran cuchitriles donde no podías sentarte, de modo que comimos en un italiano. Al atardecer, subimos a bordo de los típicos bateaux mouches. Navegando por el Sena, sentí envidia de la gente que tomaba el sol o paseaba a la orilla del río. También recordé el libro que estaba releyendo: «Siete puentes sobre el Sena» de María José Aguilar.Hay anécdotas que me dejo en el tintero. No quiero avergonzar a mis hijos si alguna vez leen estas líneas. Aún veo a Alfonso enviando mensajes a su mejor amiga por las calles de París, a Clara ronroneando como un gato ante un trozo de queso, a mi mujer consultando mapas. No me canso de contemplar la ciudad en películas, de oír canciones, de soñar con ella. Cierto no sé qué me ha calado hondo. Y eso que dicen que los franceses son antipáticos.