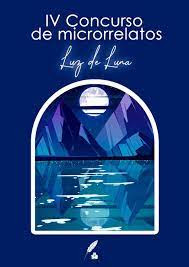Llegué el Jueves Santo a un cuarto piso sin ascensor. Aquel día no solo tuve que conectar la luz y el agua, sino también llené la nevera con más dudas que certezas porque soy un cocinero pésimo. La casa olía como la tumba de Tutankamón. Aquella noche no pegué ojo, pues las delgadas paredes filtraban los sonoros bostezos del vecino.
Durante
el fin de semana, reuní valor y productos de limpieza para cumplir el juramento
que le había hecho a la dueña: adecentar el piso a cambio de mi estancia. Barrí
y fregué a discreción. Dejé el cuarto de baño que parecía el reino celestial.
Una moscarda se introdujo, sin duda huyendo del fuerte viento, cuando me
disponía a salir.
Una de las películas que me acompañaron, Formentera Lady (con el gran José Sacristán), habla de un solitario empedernido que descubre la importancia de los lazos gracias a su nieto. Yo no sabía bien qué hacía apartado de mi familia. Supongo que el amor también es eso: saber alejarse para volver fortalecido.
El lunes vino mi mujer a rescatarme con el coche. Había llenado la nevera de comida para un regimiento sin darme cuenta.