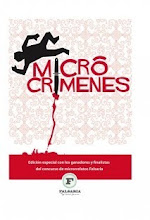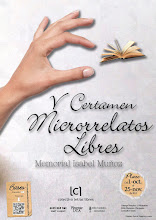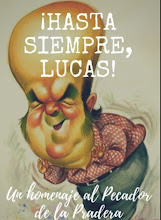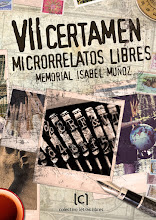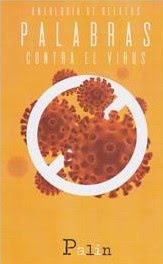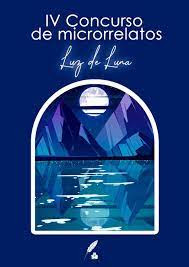Aquella
mañana me levanté con la sensación de que terminaba una época y empezaba otra. En
realidad, aún faltaba mucho para que mi hija fuera una mujer, pero, a partir de
entonces, empezaría a dejar de ser una niña. Ya asomaban sin prisa sus nuevas
formas.
Después de desayunar, entré en la
ropa como el buzo que se introduce en la escafandra. Obligado por la etiqueta. Al
menos, mi etiqueta me permitía vestir de negro, llevar la camisa por fuera o
prescindir de corbata. Consulté mi reloj: era el momento de mirarme por enésima
vez en el espejo antes de acudir a la iglesia.
Solo comulgaban siete niños aquel
trece de mayo, una fecha que quizá espantase a más de un supersticioso. El
templo estaba adornado de forma sencilla. Los murmullos bajaron de tono cuando
el cura subió al púlpito con una camiseta de corazones. De esa guisa, animó a
largarse a quienes no tuvieran ánimo para aguantar la ceremonia. Muchos resistimos por comprobar si celebraba misa en manga corta.
Observé a algunos familiares en los
primeros bancos. Imagino que deseaban mostrar su cariño y, por supuesto, no
perderse ningún detalle de la ceremonia. Clara parecía un ángel del disimulo.
Una seriedad impostada maquillaba sus ganas infinitas de reír sin ningún motivo
concreto. El principio de la edad adulta. Al comulgar, probablemente pensó que
habría estado mejor un trozo de queso.
Una vez acabada la parte religiosa,
debíamos hacer tiempo hasta el banquete. Hubo invitados que pasaron por casa y
otros que desaparecieron misteriosamente hasta la comida. Cada cual según le apeteciera,
que para eso vivimos en democracia.
El restaurante disponía de un jardín
interior para juegos y de varios salones reformados. En uno de ellos, nuestro
convite tenía lugar con la calma de un día de verano. Un biombo nos separaba de
otra Comunión que, por el escándalo, parecía sacada de una canción de Raphael.
La mesa de los amigos estaba curiosamente en
las antípodas de la de los padres. Allí nos juntamos algunos profesores, entre
ellos dos maestros de mi hija. Tuvieron el detalle de regalarnos su
presencia y su buen rollo. Pedimos las habituales bebidas en estos casos. El
camarero trajo una cubitera para el vino. La necesitaríamos.
El servicio se atascó en el tercer
plato del aperitivo, pero apenas nos dimos cuenta. Tan entretenidos estábamos
comentando el enésimo fracaso de España en Eurovisión. Algunos invitados se
confundieron al tomar la dirección del baño. Era perversamente divertido verlos
meterse en el aseo de trabajadores, situado tras unas cortinas. El nuestro se
hallaba en un estrecho pasillo a la sombra de una celosía. Un cartel sobre la
taza del váter aconsejaba: «Reogamos
que tiren de la cadena».
Niños y ancianos comenzaron a
impacientarse. Los primeros pidieron salir al patio con urgencia de
presidiarios; los segundos ordenaron con cajas destempladas que pusiéramos un
petardo en el culo a los camareros. Por fortuna, la comida aparecía de vez en
cuando para rebajar los ánimos. Me pareció sabrosa pero poco abundante. Imaginé
a los de Albacete asaltando alguna máquina de bocadillos.
Fue pedirme una copa y llegaron las inevitables despedidas. Un goteo constante que me llenó de nostalgia por aquellos familiares que no volvería a ver en años y de alivio por haber cumplido. Algunos dijeron: «La próxima, la boda». Yo me froté las manos pensando que, para entonces, casi nadie se casaría. En ese instante, mi hija pasó por mi lado riéndose con esa claridad tan cristalina suya.







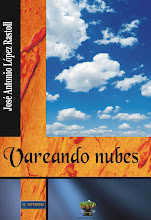
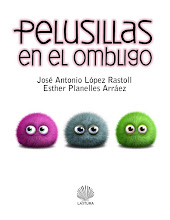






.jpg)