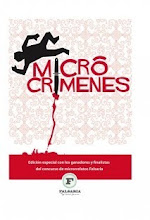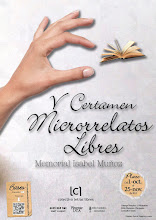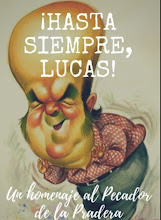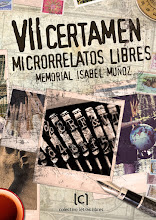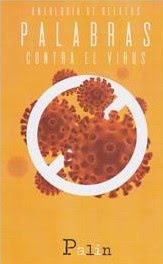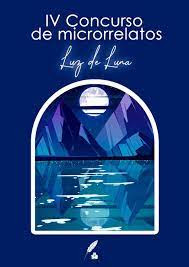Me llamo Manolo y soy el último hombre sobre la tierra.
Bueno, dicho así suena bastante apocalíptico. Parece que haya caído una bomba atómica y sólo quede yo. Nada más lejos de la realidad. Hasta ahora, que sepa, no ha muerto nadie. Sin embargo, soy el último hombre sobre la tierra.
Ocurrió de la noche a la mañana. Un día me levanté y todo había cambiado. La gente era distinta. Más sensiblera. Más blandengue. Los chicos del barrio no se peleaban, hacían ganchillo. Mi mejor amigo no eructaba ni bebía cerveza en el bar, sino que recogía donativos para salvar a la jirafa parda. Mi novia no estaba torturando a los alumnos en clase, sino repartiendo besos a todas las jovencitas con las que se cruzaba.
Tanto tiempo solo, me ha permitido elaborar mi propia teoría sobre cómo sucedieron los hechos. Una especie de virus, producto sin duda de la experimentación bacteriológica con fines militares, se filtró a la atmósfera por accidente y ha convertido a todo el mundo en los seres que más odio sobre la faz de la tierra. A mí, gracias a Dios, no me ha afectado. Quizá porque soy miembro de la Benemérita.
Desde entonces, cuando el sol se oculta, asedian mi casa. Casi nunca intentan entrar, pero no dejan de gritarme provocaciones.
—¡Baja, maricón, únete a la fiesta!
—¡Vamos, Manolo, lo estás deseando!
Las primeras noches son un infierno. No me deja dormir ese acoso, pero sobre todo la burla que lo acompaña. Intento ignorar mi desesperada situación subiendo la música a todo volumen, pero es en vano.
Desde hace algún tiempo, me pregunto si seré capaz de vivir en castidad eternamente. Quizá no me expreso bien: a mí me van las faldas. Sin embargo, uno no es de piedra. De vez en cuando me he sorprendido fantaseando o espiando a esos homosexuales. Montan sus orgías frente a mi ventana. Parece que se lo pasan de miedo.
—¡Baja, maricón, no vamos a comerte!
—¡Echa un polvo, cariño!
Los homosexuales suelen pasar el día durmiendo, de modo que aprovecho esas horas para almacenar provisiones. Ni la radio ni la televisión emiten. Sólo me quedan mis pensamientos, mis lecturas y mis discos. Alguna vez he pensado en fugarme, pero algo me retiene. Mi novia y mi mejor amigo siguen ahí fuera. Algunas veces los he visto. Son los que me llaman incansablemente.
—¡Baja, maricón, no seas tímido!
—¡Aunque no lo creas, cariño, somos felices!
He tomado una decisión: secuestraré a mi novia y nos largaremos lo más lejos que podamos. Registro las viviendas una por una, pero no consigo averiguar su paradero. La noche se echa encima. Soy buen deportista, así que imprimo a mi carrera la máxima velocidad posible. Me están esperando a la puerta de casa.
Rodeado, sin salida, comprendo que un vehículo tal vez me habría salvado de mezclarme con esa chusma. Quizá, en el fondo de mi alma, sólo deseaba hacerlo. Además, no sé conducir.
—¡Sube, gilipollas!
El coche deja atrás lo que una vez fue mi hogar y se adentra en el desierto. Fuma un puro, escupe, eructa. No puedo creer la suerte que he tenido. El viejo que me ha rescatado asegura que, en la prisión, todos son machos.
Este relato participó en el Halloblogween 2012, una terrorífica propuesta de Teresa Cameselle.






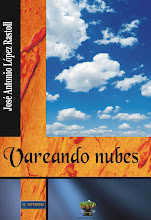
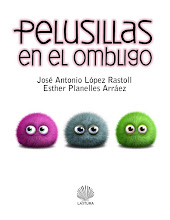






.jpg)