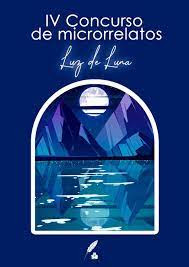Se cumple el segundo aniversario de
la Pandemia y, desde que la curva de contagios ha comenzado a descender, la
supresión de las mascarillas en interiores está en boca de todos. El llamado
símbolo de la lucha contra el Covid-19 podría tener los días contados.
Fui
muy reticente a la hora de ponerme el cubrebocas e, incluso, juré que nunca lo
llevaría en verano. Ahora me cuesta un mundo prescindir de una prenda que forma
parte ya del día a día. No solo me he acostumbrado a su presencia, sino que le
veo un sinfín de ventajas. Recuerdo con cierto sonrojo una vez que caminaba por
Alicante y vi a un conocido a quien no me apetecía saludar. ¿Verdad que no soy
el único al que le ha pasado? Entonces caí en la cuenta de que, probablemente,
no me reconocería con mascarilla. No dio muestras de familiaridad y continué mi
paseo alegremente. Luego sentí un pinchazo de culpa, pero así somos los seres
humanos. También voy a echar de menos la protección contra el frío durante el
invierno. Ninguna bufanda se le puede comparar. Y, por supuesto, muchos hombres
hemos aprovechado para llevar la barba como auténticos adanes; al revés que
ellas, tan pulcras y bien maquilladas sin que nadie se lo pida. Bendita
feminidad.
La
lectura que uno saca de esta situación es que nuestro instinto de supervivencia
nos ha hecho más agradable lo desagradable. Ya no nos ahogamos como al
principio, pero los pulmones agradecerán el aire puro tanto como el corazón la
alegría de los rostros.
Los
científicos y los políticos pronto anunciarán que nos podemos quitar las
mascarillas sin miedo. ¿Qué haremos? Revertir el proceso se antoja peliagudo.
La gran mayoría guardaremos una por si las cosas se vuelven a poner
feas.