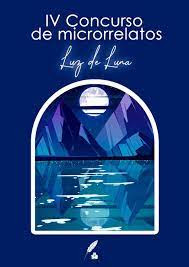Puede que no les suene el nombre de
Manuel Cado. Sin embargo, quizá a él sí le suena alguno de ustedes. La
observación es una herramienta fundamental de su trabajo que ahora,
afortunadamente, también aprovecha en su labor literaria. La capacidad de
escuchar también. Acaba de publicar una ópera prima que aúna esas dos
cualidades. Se llama El ocaso de Valeria
(Letra Minúscula, 2018).
Circunscrita
al género negro o policíaco, la novela da vida a un inspector de homicidios
prejubilado que mata las horas empinando el codo y paseando por la alicantina
playa del Postiguet. Todo cambia cuando le buscan para investigar el asesinato
de Luis Belmonte, un pez gordo al que muchos querían muerto.
Paradójicamente,
el inspector Samuel Mir es Manuel Cado y no es Manuel Cado. Escritor y
personaje coinciden en que ambos son hábiles observadores y atentos oyentes.
Ahí acaban las semejanzas. Samuel, apodado Sam, responde al cliché de tipo duro
que Rick (Humphrey Bogart) popularizó en Casablanca
(Michael Curtiz, 1942). Nos encontramos ante un sabueso, una máquina de atrapar
criminales. Calavera, visceral, siempre de un humor de perros. Odia a los
ciclistas por una buena razón y eso le hace incurrir en alguna situación
hilarante.
Los
personajes femeninos caminan por la delgada línea que separa el amor y el odio,
la traición y la lealtad. Su compañera, Blanca Garrido, recibe el puteo
indiscriminado del solitario inspector. Valeria Rodes, su amante, utiliza la
sensualidad como arma para lograr sus propósitos. Una auténtica femme fatale que no tiene nada que
envidiar a la Conchita que inmortalizó Pierre Louÿs en La mujer y el pelele (Reino de Cordelia, 2013): «… el resto somos
como esos bañistas que se desenvuelven con torpeza en el mar, mientras ella lo
hace como un delfín, con un comportamiento extraño y encantador a la vez, y no
me puedo imaginar que un ser así sufra.»
Dos
rasgos aparentemente contrarios conviven en el libro: la frialdad y la
cercanía. Por un lado, Manuel Cado
adopta un estilo seco, cortante, pulido que encaja a la perfección con una
novela policíaca. Los diálogos parecen lascas en la piedra. Por otro, sitúa la
acción en lugares concretos de la ciudad de Alicante como San Francisco —más
conocida por «la calle de las setas»—, el centro de ocio Panoramis o el
hospital Perpetuo Socorro. Esto hace que el lector levantino se sienta como en
casa.
Sin ánimo de moralizar, El ocaso de Valeria me parece un
homenaje a la amistad, al compañerismo entre profesionales. Gustará a cualquiera
que busque una buena historia llena de personajes memorables. Desde aquí le
digo a Manuel Cado: «Tócala otra vez, Sam.»

















.jpg)