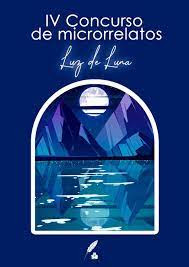miércoles, 29 de enero de 2020
EL SEÑOR (16)
La cena está a punto de concluir. El camarero sirve unos diminutos postres en platos gigantescos y recita el proceso de elaboración con una sonrisa beatífica en el rostro. En cuanto se marcha, retomo el monólogo allí donde lo había dejado: «Como iba diciendo, Nuria y yo hemos intentado ser buenas chicas. No resulta nada fácil. El drogadicto tiene que luchar cada día por conseguir su dosis. Nosotras la tenemos al alcance de una pequeña maldad diaria. En resumidas cuentas, necesitamos vuestra ayuda». Paco me observa con los ojos como platos. Mudo, desencajado.
Después de devorar su postre de una sola cucharada, Nuria rebaja la angustia cambiando de tema. Pregunta a mi marido con una sonrisita qué hacían Paco y él semidesnudos en el suelo.
—No cuestiones mi hombría —se revuelve Paco amenazándola con el dedo índice.
—Haya paz, haya paz —interviene Pedro.
Chasqueo los dedos y sirven cuatro whiskies con mucho hielo en vaso bajo. Miro un instante por la ventana. La luna llena se desliza entre jirones de niebla negra.
—Desde que os marchasteis —dice Paco más sereno—, hemos leído algunos manuales sobre técnicas de relajación. Ninguna tan efectiva como el yoga. El calor de agosto explica que no lleváramos camiseta.
Nuria y yo nos echamos a reír. Las dos hemos pensado lo mismo: si nos llegan a decir un mes antes que nuestros maridos serían unos amos de casa perfectos y aportarían paz a nuestras vidas, no lo habríamos creído.
Ellos tampoco creen lo que ven sus ojos mientras observan desde la calle. Nuria pide la cuenta, que asciende a casi quinientos euros. El tique aparece guardado en una cajita negra. Contiene también unos caramelos.
El primer proyectil impacta en la frente del camarero; el segundo rompe el cristal derecho de sus gafas. El restaurante silenciará por motivos obvios la historia de las chicas invisibles que se fueron sin pagar.
miércoles, 22 de enero de 2020
EL SEÑOR (capítulos 11-15)

11
Nuestro pequeño piso de alquiler se ha convertido en un refugio pero también en una cárcel. Desde que hablé con el mayordomo, tenemos cuidado de no llamar la atención. Recuerdo claramente sus palabras: «La invisibilidad es un don, pero también puede destruirte con la facilidad que cae un castillo de naipes». No se refería a él, claro está, un simple sirviente con la preciosa virtud de saber guardar un secreto.
—Salgamos a pasear —propongo.
—Pero sin hacer tonterías —advierte Nuria—, que aún no me he quitado de la cabeza lo que te dijo el mayordomo.
Sebastián entró al servicio del señor cuando el aristócrata aún tomaba una copa de jerez todos los días. Sentado en su querido sillón orejero junto a la chimenea encendida, vaciaba la copa y se le desataba la lengua. En una de esas ocasiones, le contó el motivo por el que no salía nunca. Había gozado de todos los placeres habidos y por haber. Había, incluso, cambiado el curso de la historia reciente. Se sentía exhausto y, al mismo tiempo, culpable de que su poder de volverse invisible le hubiera dominado. Para librarse de la herida luminosa, debía legarla a un mortal capaz de merecerla.
Me escogió a mí.
Una mujer sería más prudente.
La luna llena lame con su luz las aguas del puerto. Lanzo piedras contra una quietud que asusta.
—¿Te das cuenta de que se nos puede ir la olla como a Michael Jackson con la fama? —interrumpe Nuria el chapoteo.
—Nada malo sucederá si permanecemos juntas.
En el fondo, intuyo que cuando a mi amiga se le pase el susto volverá a las andadas. Añora cometer actos impuros.
12
Resulta alarmante la rapidez con la que el dinero vuela, pero más alarmante es lo poco que hemos tardado Nuria y yo en abandonar la discreción.
El banco está enfrente de nuestro piso de alquiler. El casero ya nos ha advertido de que le debemos dos meses.
—Si se lo pidieras a tu marido, Tina, yo creo… —comenta Nuria mientras bajamos en ascensor.
—Bastantes problemas tiene Pedro como para que, encima, le saque los cuartos. De esta salimos tú y yo solas.
La puerta del ascensor se abre, pero Nuria ya no está conmigo. Salgo a la calle, cruzo la avenida, me detengo ante la puerta del banco. Un camionero lanza un silbido agudo y, a los cinco segundos, un piropo obsceno hacia mi persona. Me ajusto un poco la minifalda.
El banco dispone de tres cajas donde la gente puede efectuar sus operaciones, pero en ese momento sólo hay una operativa con la consiguiente cola. El resto del personal debe de estar almorzando. Ojalá Nuria tenga paciencia, pues ya llevo cuarenta minutos esperando a ser atendida.
—Por favor, pasen por aquí —dice un tipo calvo que acaba de abrir la caja número dos.
Como una flecha, me planto frente al tipo calvo y pido una barbaridad de dinero con una cartilla falsa. El estúpido dice: «Me temo que, al pertenecer a otra entidad, tiene que ir a la caja de no clientes».
Nuria entra en juego, pues al tipo le cambia la cara. Puede que incluso se esté meando en los pantalones cuando afirma con un hilo de voz: «Claro, no faltaría más». Y mira asustado a todas partes.
Yo también me vuelvo invisible destrozando el bolígrafo con cadenita que me tiende para firmar el documento. Las dos salimos con una sonrisa de clientas satisfechas.
13
Después del golpe al banco, recibo una llamada de Pedro en la que pregunta si me he vuelto loca. Como no comprendo nada, dice que conecte la televisión.
La chica del telediario relata con voz monocorde el robo. Ha sido perpetrado por una mujer de unos treinta años que, luego, ha desaparecido como por arte de magia. Se cree, por el testimonio de uno de los cajeros de la sucursal, que tenía una cómplice. Misteriosamente, la cámara de seguridad solo ha registrado a una persona.
—Tu cara es portada en todos los periódicos —reprocha Pedro con tono lúgubre de sepulturero—. No me extrañaría que la policía se os echara encima de un momento a otro.
—Lo sé y lo siento. Necesitábamos pasta.
Durante unos instantes, mi marido calla mientras tomo un baño relajante en el jacuzzi de una suite presidencial. Nuria está frente a mí cubierta de espuma, la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados.
—Hay formas cojonudas de hacer las cosas sin llamar tanto la atención —se lamenta.
—Puede, cariño, pero olvidas un detalle —digo con la ironía de quien empieza a no temer a nada ni a nadie—. Aquí donde nos ves, ya no somos dos mujeres indefensas. Ahora somos invisibles. Tranquilo, no nos pasará nada.
Tocan a la puerta.
Decido no despertar a Nuria de su plácido sueño de espuma. Salgo del jacuzzi, me pongo el albornoz, cuelgo el móvil. Entonces caigo en la cuenta de que hemos pedido que no se nos moleste bajo ningún concepto.
«¿Quién es?», pregunto con un leve temblor de voz. «Una botella de cava obsequio del hotel», recita el supuesto botones. Entreabro la puerta y me asomo conteniendo la respiración.
14
Nuria y yo, las dos en albornoz, observamos al hombre que ocupa un sillón junto a la chimenea de la suite presidencial.
—Pido disculpas por el truco del cava, pero nunca creí que lo echaría tanto de menos —dice invitándonos a tomar asiento en nuestro propio sofá.
Lo hacemos lentamente, sin apartar la mirada del tipo más buscado de España. Hace un instante, ante nuestra estupefacción, se ha quitado una barba postiza con la que emulaba a un hípster. Con mucha educación, Nuria le ha preguntado si el cabello también era sintético.
—Sé los rumores que circulan por ahí. Es pelo auténtico. Estira, estira si no te lo crees —ha invitado mientras agachaba la cabeza.
Tanta simpatía me ha escamado, pero no he querido romper el momento mágico en que Nuria comprobaba la solidez capilar de Puigdemont. Tras acabar la inspección, el expresidente de la Generalitat me ha hecho señas por si yo también quería tocar.
Ahora, para rebajar la tensión de no saber qué demonios quiere de nosotras este político huido a Bélgica desde la declaración de la república catalana, bebemos whisky con hielo. Chivas para más señas. No he encontrado nada de comer.
Se rasca la coronilla, carraspea y dice: «Tu cara está en todos los periódicos, pero la de ella no». Me encojo de hombros.
Nuria le anima a continuar llenando su vaso hasta el borde. Reconoce su delicada situación, le echa la culpa a un gobierno represivo y totalitario. En un acceso de euforia se levanta y empieza a cantar Els Segadors.
Después del numerito, dice: «Alguien de mi absoluta confianza me ha informado de que podéis desaparecer… Yo solo necesito ser investido presidente. Con un rato de invisibilidad, me basta. Ofrezco la vicepresidencia de mi república».
Nuria me guiña un ojo. Entonces, sonrientes, le arrancamos un mechón cada una. Y desaparecemos en sus narices.
15
En la puerta está la chapa con nuestros nombres: Pedro Vargas y Tina Rubio. La nostalgia me cubre con una sábana de la cabeza a los pies como a un fantasma primitivo. Sigo queriéndole y ahora necesito más que nunca su apoyo. Un poder como la invisibilidad requiere de otro no menos importante llamado cotidianidad. Deseo con todas mis fuerzas un poco de rutina después de estas vacaciones de locura.
Nuria me aprieta el hombro en señal de que sabe lo que pienso.
—Tal vez deberíamos llamar al timbre y olvidar el puñetero asunto —sugiere con psicología inversa. Logra el efecto contrario.
—Venga, una última locura.
Ella atraviesa primero; yo la sigo con un presentimiento extraño. El piso está tranquilo. Quizá demasiado tranquilo para ser las diez de la noche de un sábado. Desde que esto empezó, Pedro teme que Paco se hunda. Por eso se lo ha traído a nuestra casa.
Observo con asombro el orden y la limpieza del salón. Una barrita de incienso perfuma el aire. En la cocina todos los cacharros de la cena están fregados. Nuria tiene la boca abierta.
Oímos susurros provenientes de la habitación de matrimonio. Como si dos personas hablaran bajo para no despertar a un supuesto bebé. Nuria me agarra de la camiseta.
—No vayas —musita.
—Seguro que duermen —trato de infundirme ánimos.
La habitación está poblada de sombras, pero se distingue a dos figuras con el torso desnudo en el suelo. Cuando se me escapa «qué coño», ellos encienden la luz y miran asustados a su alrededor.
miércoles, 15 de enero de 2020
MARAVILLOSOS LUNES
Nos obcecamos como borregos en que
los lunes son el peor día de la semana. Supongo que inaugurar el viaje, abrir
el melón justo después del plácido domingo no tiene muy buena prensa. Los
alumnos aventajados, los empollones tampoco.
La
soledad de los lunes es descomunal. Nadie los quiere por razones archiconocidas.
En primer lugar, suponen la vuelta a nuestras obligaciones laborales o
académicas. Ello implica un estéril madrugón. Segundo, carecen de poesía.
Soportan todo el peso de la realidad como un negro presagio que sobrevuela la
fragilidad de la existencia. Finalmente, muchos restaurantes cierran por
descanso y los cines cobran un ojo de la cara.
Ahora
que mis fines de semana no transitan con tanta frecuencia los territorios del alcohol,
he redescubierto el placer de los lunes. El caos empieza a cobrar forma, a
despejarse, a tener sentido. La energía fluye como un río de lava para gritar
por los poros de nuestra piel que estamos vivos y que disponemos, una vez más,
de siete oportunidades para demostrarlo. Cualquier cosa puede suceder si nos
ponemos manos a la obra; nada va a ocurrir por arte de magia.
Si odias las uvas en Nochevieja o
los helados en verano, tu día favorito podría ser un lunes. Aprovecha el Big
Bang de la semana. No pierdas el tiempo lamentándote.
lunes, 6 de enero de 2020
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
Había sido un preso modelo y, al abandonar la celda, al funcionario de prisiones se le escaparon un par de rubíes. Lobo Ramírez todavía hizo...
-
Tiene gracia que el Niño de Elche haya inaugurado la Feria del Libro de Alicante 2025. Imagino que la popularidad del músico de flamenco exp...
-
Como unos modernos Sherlock Holmes y Watson, Daniel Villena y Alicia Guerrero protagonizan una serie de novelas de J. R. Barat publicadas po...