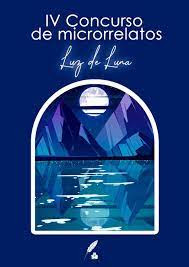A
las once de la mañana se largaron todos a la iglesia, y me entretuve un rato
todavía como un metrosexual antes de salir un viernes. Cuando estuve satisfecho
de mi aspecto, cerré las puertas con llave, y empecé a caminar sin prisa.
Habría recorrido un tercio de la
ruta cuando recibí una llamada de mi mujer. Me pedía que volviera a casa.
Alfonso se había olvidado la cruz de madera.
Sospecho que las catequistas,
auténticas heroínas de la fe, dan la crucecita a los niños una semana antes
para que se les olvide el día de la ceremonia. Fijo que apuestan. Quien gana
puede elegir clase el curso siguiente. Todos los años llega el típico padre con
la lengua fuera para traérsela a su chaval. Alfonso me saludó desde la capilla.
Se concentraban al estilo de un equipo de fútbol antes de jugar la final.

Lograr reunirme con mi mujer no iba a resultar sencillo, pues comandos de familiares me esperaban parapetados en los más oscuros rincones del templo. Algunos de ellos no habían pisado una iglesia jamás. Su venganza consistió en hacerme arenisca la mano, dislocarme el hombro, ungirme de besos. Apenas conseguí zafarme del último, el coro comenzó a tocar uno de sus viejos éxitos.
En el banco que me correspondía,
recibí un apretón amistoso del padre de una niña que va a la clase de Alfonso.
Hemos compartido un año de preparativos, cafés y pellas.
Durante la misa hubo padres con la
manía de grabarlo todo, como la protagonista de REC (Jaume Balagueró y Paco
Plaza, 2007). Aprovechando que los chavales tomaban la comunión, una señora me
hizo la pregunta más rara de mi vida. Quería saber si la mujer de mi amigo era
actriz de cine. Cuando, obviamente, le dije que no, se disculpó con el
argumento de su gran parecido físico. Entretanto, Alfonso había regresado a su
sitio con las manos unidas en oración, algo muy apropiado para el hijo de un
filólogo.

La luz me cegó. Había dejado en el templo a las madres y a las niñas sonándose los mocos. Llevaba de la mano al zagal, que recibía las primeras felicitaciones. Busqué las gafas de sol y me las puse.
El cura aguardaba en la puerta. Me acerqué a despedirme —somos viejos conocidos— y mi madre a saludarlo. Con fingida inocencia, la mujer le animó a convertirme. Repliqué que iba a estar jodida la cosa.