Es
una mañana de junio, ya aprieta el calor. Alfredo Múgica ha llegado caminando,
como todos los días, hasta la plaza Mayor del Raval. Ahora descansa en un banco
a la sombra. El paseo no es azaroso. Le recuerda un amor de juventud que, con
el paso del tiempo, se ha ido agrandando hasta convertirse en mito. La chica
mantiene su belleza intacta en la memoria del viejo. Los ojos azules que le
sedujeron, los labios generosos que dibujaron delicias en los suyos, las manos infantiles
que le acariciaron. Nunca quiso a nadie tanto en su vida, ni siquiera a su esposa.
Pasa un vecino, saluda a Alfredo.
Cruzan unas frases. En cuanto se queda solo, vuelve a sumergirse en el pasado.
Solía citar a la novia en la plaza a eso de las cinco de la tarde. Los sábados.
Entre semana, preparaba unas oposiciones a maestro que ganó.
Una mujer empuja un carro de niño, lo
cual carecería en absoluto de importancia si no fuera porque Alfredo reconoce
algo familiar en ella que no sabe muy bien de dónde surge. Le resta importancia,
sigue a lo suyo. Azul se llamaba su novia, pero era mentira. El apodo le venía
de un paseo que dieron por una playa de Guardamar. La chica dijo que le
gustaría reencarnarse en una sirena y él la rebautizó.
Una tarde, poco antes de que Alfredo iniciara el servicio militar, se
disgustaron. En vano esperó una carta o una postal durante los trescientos
sesenta y cinco días de servicio a la patria. A su regreso, bajó a la plaza de
siempre. No estaba. Preguntó por ella a los ancianos y los niños. Nadie sabía
darle razón. Hasta que una vendedora de rosas, al contemplar su foto, sonrió
con malicia. Al padre, que era guardia civil, lo habían trasladado a una ciudad
del norte.
La mujer ocupa el banco de enfrente. Desata al niño, que corretea por
la plaza sin orden ni concierto. Cuelga las gafas del escote. Levanta la vista
hacia Alfredo. Este se lleva la mano a la boca. Ojos azules, labios generosos,
manos infantiles. El vivo retrato de su madre.
«¿Le ocurre algo, oiga?», pregunta la mujer con voz trémula. Al no
recibir contestación, recorre los escasos metros que los separan. Cuando se
inclina, muestra sin querer sus delicados senos. Él sencillamente no puede
articular palabra.
La mujer lo acompaña al bar, pide un café cargado. No, mejor un coñac
doble. Una cerveza para ella. El niño lame un corte.
Después de un rato, Alfredo habla por los codos. Parece un hombre
tintero, antiguo por fuera, rejuvenecido por la oportunidad de contarle la
historia a otra persona. A la propia hija, nada más y nada menos. La mujer no
puede reprimir unas lágrimas.
Él interpreta lo peor.
Ella añade inmediatamente: «Tranquilo, aún vive en Bilbao». Y trata de
sonreír.
El cielo ha comenzado a cubrirse de objeciones, uno de esos chaparrones veraniegos. Se despiden con la promesa de que no perderán el contacto. Antes de salir del bar, ella gira la cabeza. Observa al viejo, que apura el coñac. No tiene ni idea de por qué lo ha hecho: poco menos de un mes que la enterraron.
Tres Columnas, 2018



























.png)





























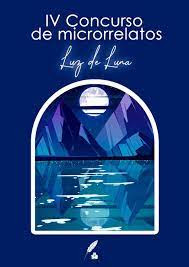

No hay comentarios:
Publicar un comentario