
En
el restaurante nos recibieron con un cóctel de bienvenida. Lo llaman así porque
su sibilino propósito es que la gente no beba demasiado al acabar el ágape y se
largue pronto. Hay que dejar claro desde el principio que esto no es una boda.
Por fastidiar, tomé un zumo.
Pronto nos condujeron al salón
donde, sin más demora, comenzamos a devorar los entremeses. Se nos antojaron
años, pues un familiar que estaba a punto de llegar nunca llegaba. Al final,
cuando el camarero descorchaba la segunda botella de vino, se dio orden de
continuar el convite.
Entretanto, habían ido llegando los
comensales de varias comuniones que se celebraban en el mismo salón que la
nuestra, sin un biombo miserable que diera un poco de intimidad a nuestro acto.
Pronto el griterío se volvió ensordecedor. Un despistado en alguna parte chilló
el típico «que se besen los novios», y una víbora nos propuso una fotografía
sin compromiso, como las que, hace años, te vendían en Tabarca. Muchos picamos.
Llegó el instante más esperado. Fiel
a la costumbre, el restaurante hizo el paripé de cortar el pastel con una
espada que luego nos obsequió. Anda tirada por la cocina. Como si fuera una
estrella de cine, la mayoría inmortalizamos a Alfonso con nuestros móviles. Sin
embargo, un chiquillo de otra comunión se coló en primera fila. No era un
fantasma. Tenía cara de estar más aburrido que una ostra. Al percatarse, mi
hijo lo echó con cajas destempladas. Después se largó con su amigo Samuel a
jugar por ahí.
Creyendo que era el postre, hubo
quien se llevó a la boca el jabón artesanal que le había regalado mi mujer. Fue
el momento elegido por mi suegro, un amigo y yo para coronar la barra. Allí nos
preguntaron si pertenecíamos al grupo de precio fijo o de copas sueltas. Qué
mezquino me pareció. Contesté que a los segundos. Entonces, a regañadientes, un
camarero preparó los cubatas. Creía que íbamos tan doblados que podría meternos
una copa de ron Negrita. Pedí otra marca.

Los invitados empezaron a despedirse justo después de que estallaran las piñatas. Me había quedado con ganas de tomar otra copa, y un par de colegas me secundaron. Sin embargo, los camareros se afanaban en recoger nuestras mesas y los patriarcas ya habían pagado. Alguien dijo que no había problema, que nos servirían la última, pero debíamos guardar cola entre los invitados de otra comunión. Tuvimos la santa paciencia de esperar nuestro turno. Salimos a la calle a paladear los sorbos de vida que se escapaban a cada paso. Brindé por la alegría, vacié el vaso y seguí a la comitiva que se alejaba hacia los coches con la conciencia tranquila. Dejé a deber aquella ronda.

























































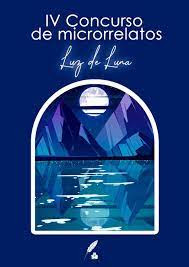

Sois unos padres estupendos.
ResponderEliminarTeníais mucho que celebrar con vuestros hijos. Felicidades, familia.
Un abrazo.
Somos padres muy normales, del montón diría yo. Incluso, en mi caso, un poco desnaturalizados.
EliminarUn abrazo.
Te veo hecho un señor, Jose. Seguro que entre cubata y cubata le sacasteis el pellejo a más de un político.
ResponderEliminarAh, cuidado con la espada, yo tengo dos y bien escondidas, no sea que algún día se nos pase por la cabeza un mal pensamiento.
Un abrazo.
Fíjate que no se habló ni de política ni de fútbol. En cuanto a la espada, la vamos a quitar de la cocina. He pillado a mi hijo untando paté con ella... del perro.
EliminarUn abrazo.
Jose, un día de los de no olvidar, habéis sido padres privilegiados por haber podido juntar a la familia en un festín semejante
ResponderEliminarRespecto a lo de la espada, por estas latitudes no nos la regalan.
Un abrazo.
Desde luego, Alicia, el privilegio está en lo sencillo. La fama, en lo cotidiano. El rey del universo es aquel que sabe disfrutar de las pequeñas cosas.
EliminarUn abrazo.