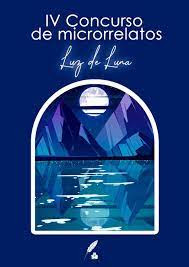Iba a ser una Nochevieja más. Aquella mañana, mientras mis hijos patinaban como patos mareados en la pista de hielo, yo tenía la impresión de haber vivido aquello. Alfonso y Clara repetían con la sensación frustrante de que nunca dominarían aquel deporte si lo practicaban de año en año.
Un malestar creciente se fue apoderando de mí. El dolor empezó a subir desde el testículo izquierdo hasta el abdomen como un latigazo de hielo. Aún pude llegar a casa sin que en mi cerebro saltase la alarma, convencido de que se pasaría. No tardé nada en visitar Urgencias.
Por fortuna, allí no había un alma. Escoltado de cerca por mi mujer y mi suegro, me movía como si buceara en líquido amniótico. Afuera, la carrera de San Silvestre se burlaba del frío manchego. Ahogado por la desazón, le conté al médico de guardia lo que me ocurría.
La tarde pasó en un duermevela cuyo despertar suponía el regreso de un dolor indescriptible, seco, inagotable. Mi mesilla de noche estaba cubierta de medicamentos de colores chillones. No comí nada en todo el día. Apenas bebí un par de tragos de agua. De vez en cuando, mi familia me visitaba con sigilo de jaguar. Yo, que sentía alivio en completa oscuridad, apenas divisaba bultos. Sin embargo, sus voces me llegaban alto y claro. Recuerdo perfectamente que escuché a Alfonso decir: «Papá, faltan diez minutos para las campanadas». Me había prometido acompañarles —yo que siempre había odiado la costumbre de comer las uvas—, pero no tuve ánimo.
A las tantas de la madrugada, el dolor me dio un breve respiro. Iba de pastillas hasta las cejas. Comí unas tostadas con aceite y sal que me supieron a gloria. Estuve hablando con mi mujer —que se caía de sueño— no sé cuántas horas, víctima de la incontinencia verbal de quien acaba de despertar de una pesadilla.
En Año Nuevo, seguía partido en dos por el dolor pero vivo. No salí a la calle, apenas probé bocado y estuve en cama como si me hubiera corrido una juerga espantosa. Hasta mi imagen en el espejo huía.
El regreso a Alicante en coche me hizo ver estrellas, galaxias y algunas constelaciones, pero estaba exultante de volver a casa. Al día siguiente, la médica de cabecera ofreció un diagnóstico más certero. Sentí que me daba una sonora palmada en el culito. Entonces arranqué a llorar. Los dolores de este parto sin epidural llamado cólico nefrítico han cesado paulatinamente; no así la extraña sensación de que me he parido a mí mismo. Por algo soy autónomo.