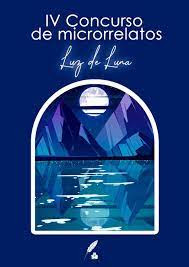La lluvia nos ha acompañado desde
que volvimos de Bilbao como un hada protectora contra el calor lobotomizador del
verano. Por eso, regreso sin parar al refresco de esos cuatro días que viajamos
al Norte. La primera ropa de abrigo en la maleta, el primer cielo oscuro, la
primera vez que recibía un premio literario. El autobús del aeropuerto superó
una zona de paneles acústicos que mostró de repente la Ría y el Guggenheim.
Habría detenido aquel instante para siempre.
 Atardecía
cuando ocupamos nuestra habitación en el hotel Abando, que se comunicaba
mediante puerta corrediza con la de mis hijos. Lujosa pero práctica. Espaciosa
a la par que cómoda. Había un sillón junto a la ventana que se convirtió en mi
rincón de lectura favorito. Un hervidor de agua eléctrico completó mi
felicidad.
Atardecía
cuando ocupamos nuestra habitación en el hotel Abando, que se comunicaba
mediante puerta corrediza con la de mis hijos. Lujosa pero práctica. Espaciosa
a la par que cómoda. Había un sillón junto a la ventana que se convirtió en mi
rincón de lectura favorito. Un hervidor de agua eléctrico completó mi
felicidad.
Salimos
a cenar algo por ahí mientras la noche refrescaba a pasos agigantados. La
chaqueta de manga larga. El pañuelo al cuello. Alfonso nos condujo a una pizzería
siguiendo las indicaciones de su móvil. De vuelta al hotel, Clara titilaba como
una estrella en el cielo. Mi mujer, menos friolera, le prestó su rebeca.
 A
la mañana siguiente, salimos en estampida por Bilbao. Ya habíamos catado la
ciudad cuatro años antes en un viaje organizado. Mis padres nos acompañaban
entonces. Ahora saboreaba la libertad de recorrer sin prisa los alrededores del
Guggenheim, de vagar por el dédalo de callejuelas del Casco Antiguo, de beber
de las fuentes que tanto escasean en Alicante. Un amigo me mandó un mensaje
para quedar, pero le dije que andaba por el Norte para recoger un premio.
Repasé mentalmente lo que diría por enésima vez. No me convenció en absoluto.
A
la mañana siguiente, salimos en estampida por Bilbao. Ya habíamos catado la
ciudad cuatro años antes en un viaje organizado. Mis padres nos acompañaban
entonces. Ahora saboreaba la libertad de recorrer sin prisa los alrededores del
Guggenheim, de vagar por el dédalo de callejuelas del Casco Antiguo, de beber
de las fuentes que tanto escasean en Alicante. Un amigo me mandó un mensaje
para quedar, pero le dije que andaba por el Norte para recoger un premio.
Repasé mentalmente lo que diría por enésima vez. No me convenció en absoluto.  Por
la tarde, fuimos en metro a Portugalete. Nos esperaba Mari Carmen Azkona
vestida con un traje popular vasco. Despistado como soy, ni se me ocurrió
preguntarle por su indumentaria. Un mercado medieval había invadido las
callejas empedradas de la villa, devolviéndola a un tiempo pretérito. El viento
olía intensamente a mar. No tardó en unirse al paseo Alicia Uriarte con su
marido, gran fotógrafo por cierto. No tardé en anudarme el pañuelo al cuello
para proteger la garganta. No tardaron en comentar «El día infinito», el cuento
gracias al cual estaba allí con ellas. Afortunadamente, las críticas fueron
constructivas e incluso Alicia se tomó bien que la hubiera convertido en
personaje. El tiempo se fue volando como un jugador de cucaña.
Por
la tarde, fuimos en metro a Portugalete. Nos esperaba Mari Carmen Azkona
vestida con un traje popular vasco. Despistado como soy, ni se me ocurrió
preguntarle por su indumentaria. Un mercado medieval había invadido las
callejas empedradas de la villa, devolviéndola a un tiempo pretérito. El viento
olía intensamente a mar. No tardó en unirse al paseo Alicia Uriarte con su
marido, gran fotógrafo por cierto. No tardé en anudarme el pañuelo al cuello
para proteger la garganta. No tardaron en comentar «El día infinito», el cuento
gracias al cual estaba allí con ellas. Afortunadamente, las críticas fueron
constructivas e incluso Alicia se tomó bien que la hubiera convertido en
personaje. El tiempo se fue volando como un jugador de cucaña.
Derrotados
por el cansancio, aún tuvimos energía aquella noche para estrenar la Semana
Grande de Bilbao. Los niños se quedaron en el hotel mientras nos mezclábamos
con un hormiguero de gente. Algunos jóvenes llevaban el vaso vacío de plástico
al estilo John Wayne. Otros conjuraban el peligro de caer a la Ría trepados a
la barandilla. Sin ganas de alcohol, me tomé una infusión de menta en el Abando.
El
domingo amaneció ligeramente plomizo y la temperatura abrazó un otoño
anticipado. Sin hacer caso de un cielo cada vez más turbio, comimos en el
ombligo de Bilbao: la Plaza Nueva. Era tal el gentío que el camarero olvidó
cobrar los pintxos. Cuando mi mujer se percató, la lluvia y un viento gélido
nos encogían bajo los paraguas. Apretamos el paso hasta el hotel.
El
lunes seguía nublado. Con las maletas en recepción, estiramos un rato las
piernas hasta la hora de la entrega de premios. Mi mujer fue engullida por
Lush, una tienda de cosmética natural. Clara permaneció conmigo infundiéndome
el valor que necesitaba. Tras el paseo, nos recibieron los txistus de Mikel y
Patrik Bilbao a la entrada del Abando. La ceremonia contó, entre otras personalidades,
con el Alkate Juan Mari Aburto y la Concejala Itziar Urtasun. Esta última me
entregó el trofeo en forma de losa bilbaína concedido por la Asociación Plaza
Nueva Idazleak. Como no pude leer los tres folios que tenía preparados —es
broma—, aprovecho para dedicárselo a mi familia. Mi auténtico premio.


















.jpg)