La lluvia que cae incesante al otro
lado del cristal no habría frenado al peregrino, sea por devoción o por
celebración de la vida. Yo mismo he asistido a incontables romerías —primero
con mis padres y luego con mi propia familia— pese a las climatologías más
adversas.
Mis padres madrugaban para no perderse los rollitos de anís ni la mistela que repartían en la paraeta situada a mitad de camino. Recuerdo el cúmulo de brazos extendidos y manos abiertas sobre el mostrador, la mezcla de sudores, la algarabía.
Más adelante, mi mujer y yo decidimos hacer la caminata al atardecer siempre que no lloviera. Menos gente y la posibilidad nada despreciable de dormir toda la mañana. Además, llevábamos a los niños en el cochecito. Aún sonreímos al evocar aquella vez que, siendo novios, unos gitanos nos timaron con un juego de números escritos en rollitos de papel.
Últimamente, los puestos del mercadillo aledaño a Santa Faz rozan la quincallería. Supongo que me hago viejo. Mis hijos también han dejado atrás las pueriles atracciones de feria. No sé si volveremos a peregrinar juntos hasta el monasterio, pero, afortunadamente, el viaje de la vida continúa.
























































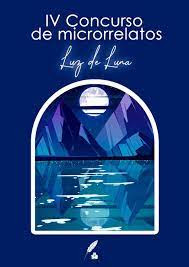


La sencilla y sana alegría de compartir tradiciones y días de risas y asueto. Maravilla de colores, sonrisas, música, baile y divertimento junto a un poso de religiosidad, medio pagana, que alimenta el alma. Un abrazo
ResponderEliminarHay, como bien dices, una religiosidad algo pagana en esta tradición. Como si lo divino y lo humano no se pudieran disociar. Quien viene, repite.
EliminarUn abrazo.
Quizá tus hijos lleven a los suyos, y así la fiesta popular no se perderá.
ResponderEliminarEs posible, aunque aún soy muy joven para ser abuelo. Que tarden.
EliminarUn abrazo.