—Estoy más aburrida que una ostra —comenta Nuria.
Nuestro pequeño piso de alquiler se ha convertido en
un refugio pero también en una cárcel. Desde que hablé con el mayordomo,
tenemos cuidado de no llamar la atención. Recuerdo claramente sus palabras: «La
invisibilidad es un don, pero también puede destruirte con la facilidad que cae un
castillo de naipes». No se refería a él, claro está, un simple sirviente con la
preciosa virtud de saber guardar un secreto.
—Salgamos a pasear —propongo.
—Pero sin hacer tonterías —advierte Nuria—, que aún
no me he quitado de la cabeza lo que te dijo el mayordomo.
Sebastián entró al servicio del señor cuando el
aristócrata aún tomaba una copa de jerez todos los días. Sentado en su querido
sillón orejero junto a la chimenea encendida, vaciaba la copa y se le desataba
la lengua. En una de esas ocasiones, le contó el motivo por el que no salía
nunca. Había gozado de todos los placeres habidos y por haber. Había, incluso,
cambiado el curso de la historia reciente. Se sentía exhausto y, al mismo
tiempo, culpable de que su poder de volverse invisible le hubiera dominado. Para
librarse de la herida luminosa, debía legarla a un mortal capaz de merecerla.
Me escogió a mí.
Una mujer sería más prudente.
La luna llena lame
con su luz las aguas del puerto. Lanzo piedras contra una quietud que asusta.
—¿Te das cuenta de
que se nos puede ir la olla como a Michael Jackson con la fama? —interrumpe
Nuria el chapoteo.
—Nada malo sucederá
si permanecemos juntas.
En el fondo, intuyo que cuando a mi amiga se le pase el susto volverá a las andadas. Añora cometer actos impuros.

























































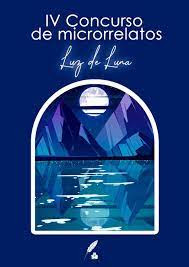
La impunidad siempre es peligrosa. No creo que existan muchas personas con la cabeza bien amueblada, de lo contrario, no sucederían las cosas horribles que suceden. Esto avanza.
ResponderEliminarUn abrazo.
Cierto, amiga. El sueño de la razón produce monstruos. Sin embargo, en manos de unas simples mortales puede producir diversión sin límites.
EliminarUn abrazo.