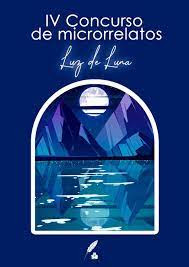Comenzaba a trabajar al día siguiente y tuve un mal presagio.
Me abrió la puerta un
mayordomo, me dio instrucciones precisas y se marchó dejándome a solas con el
señor.
Mis deberes
consistían en entregar puntualmente las bandejas del desayuno, la comida y la
cena. En ese acto tan simple yo jamás vería al señor. Dejaría los alimentos en
la puerta de su dormitorio y me marcharía. Las instrucciones habían sido muy
claras en ese punto. El señor vivía enclaustrado y no deseaba que lo molestasen
bajo ningún concepto. Se lo podía permitir. Era rico.
Durante la noche,
soñaba que él se acercaba a mi lecho. Solía mirarme fijamente largas horas y me
susurraba al oído en un idioma extranjero. Por la mañana cesaba la confidencia.
Ayer la puerta del
señor, cerrada siempre como tapa de ataúd, estaba entreabierta. La cama, vacía.
Ante la súbita desaparición de quien me susurraba en sueños, el mayordomo me
despidió sin contemplaciones. De observarme se habría percatado de que sonreía.
Me siento menos ligera, más pesada. Como si los funerales del amo hubieran sido míos y, en lugar de envejecer, estuviera rejuveneciendo.