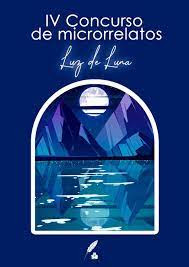En mi opinión, un turista viaja
a Roma por tres razones: es un enamorado de la historia del arte, posee un
fuerte sentimiento religioso, o ambas. Eso lo saben las compañías de viajes,
que preparan tours dirigidos a esta clase de público. Al resto que nos folle un
pez.
Existe
una cuarta razón, pero me la voy a guardar para mí. Igual alguno de vosotros la
deduce, pues en cualquier historia que se precie cuentan más los silencios que
las palabras.
Nos
recibe el aeropuerto de Fiumicino con nublada sonrisa. Subimos sin dilación a
un autobús, que vuela a la ciudad de Roma, donde aguarda el primer plato de
pasta. A estas alturas habréis notado que no voy solo. Me acompañan veinticinco
viajeros: una madre que pronto se pierde entre su grupo de amigas catequistas,
con gran alborozo por mi parte; un cura y sus dos sobrinas adolescentes, y
finalizando la ecuación, mi mujer.
Masticando
aún un macarrón y sin poder tirarnos un buen pedo, iniciamos la visita a la
Ciudad Eterna. El conductor se presenta como Gigi; vende agua. Pronto averiguaré
que todos los conductores la venden. La guía se llama Diana y, además de
atractiva, es un libro de historia del arte. Para que luego digan que las
guapas son tontas.
No
tardo en descubrir que, aquí en Roma, mejor un día pocho que uno despejado. El
sol derrite las ideas que va desgranando la guía. En la puerta del Coliseo me
fijo que el adoquinado de la calzada oculta tesoros entre sus ranuras. Mi hijo
se llenaría los bolsillos de pedazos de vaya usted a saber.
Diana
reparte móviles para que no perdamos detalle de la narración sin el
inconveniente de asfixiarla. Será una práctica común el resto del viaje. El
Coliseo parece una gran calavera donde falta la carne. Observando sus
cuencas vacías, aún me parece que suena el entrechocar de las espadas o el
rugido de un león.
Me
faltan ojos. Allá donde mires ves un monumento, y no exclusivamente de piedra.
En la escalinata que sube a la plaza del ayuntamiento se desarrolla la primera
escena de la película To Rome with love,
del genial Woody Allen. Y resbala que te cagas.
La
guía se despide hasta mañana y Gigi nos deja tirados. Mientras unos
desprevenidos turistas visitaban el Coliseo, ha realizado un servicio sin
contar con la agencia y, por supuesto, sin contar con nosotros. Nos recoge con
hora y media de retraso.
Gigi
es el retrato del italiano vividor, despreocupado y algo mafioso. Hasta las
señoras más cristianas del grupo reclaman vendetta.
Al cura se lo llevan todos los diablos, sobre todo cuando el muy truhán explica
que ha tenido un accidente con cuatro camiones. Estoy seguro de que, en otra
circunstancia, el padre le hubiera dado cuatro hostias.
El
nuevo chófer se llama Fabrizio. No faltan rezos y cánticos cristianos para
saludar la jornada. Enchufo mi mp3.
En
las catacumbas de santa Priscilla hace un frío que pela. Mi mujer me deja una
camiseta de manga larga. Atravesamos una desolación de tumbas vacías y pasillos
mal iluminados. Miro los corredores prohibidos con deseo.
Diana
nos recoge con una sonrisa. No sé si lo he dicho, pero tiene gran parecido
físico con la actriz Audrey Hepburn. Como el día anterior, reparte micrófonos
con un auricular. Todo un invento. En la basílica de San Juan de Letrán, mi
madre exclama ante la estatua de Constantino: «Si tuviera un mochico le
limpiaba el polvo». No tiene remedio.
Siempre
que abandonamos el bus, la guía advierte que no olvidemos nada. Sin embargo,
las señoras son un peligro. Una mochila, una muleta, un rosario comprado
apresuradamente. Después de comer, se aparece el fantasma de Gigi, pero otro
chófer recoge puntual al grupo en nombre de Fabrizio.
Por
la tarde dejan que estiremos un poco las piernas. Callejeando callejeando Roma
nos conduce a la Fontana de Trevi. Está abarrotada de gente bajo el sol
implacable de junio. Tiro la jodida moneda y le doy a un japonés en el ojo. A
menudo suena el silbato de la policía; algún listillo mete la mano en el agua.
Es
hora de gastar unos euros, pero a la hora convenida un par de señoras no
aparecen. Mi mujer va a buscarlas. Continuamos nuestro paseo y encontramos más
gente sentada alrededor de otras fuentes. Lo que les gustarán las
aglomeraciones a estos italianos.
Durante
la cena, el cura invita a una botella de vino blanco. La siguiente noche lo
haré yo, y así sucesivamente. Me he traído un síndrome de abstinencia terrible
pero nada de fe.
Fabrizio
atraviesa la ciudad encapotada, que se despereza lentamente. Voy a tasar el oro
del Vaticano, un encargo de José Luis. De momento, una larga cola de serpiente
rodea la muralla. Es lo que toca si no reservas con antelación.
El
Vaticano es un país: tiene su banco, su helipuerto, su propia
moneda y hasta una guardia especial, la suiza. En los museos, siglos de
historia nos contemplan desde los ojos del Laoconte o los frescos de la Capilla
Sixtina. A estas alturas, no me sorprenden ni los empujones ni los codazos,
pero sí las constantes llamadas al silencio por parte de los vigilantes.
Parecen viejas en un velatorio.
A
la hora de la siesta recalamos en la plaza Navona, una especie de corazón para
pintores estrafalarios, rastafaris y estatuas humanas. Me pierdo en la librería
Spagnola, donde acabo comprando una
taza para mis tardes de té y letras. Diana se despide del grupo, que acuerda
reunir una propina.
Hoy
es 24 de junio, noche de la Cremà, y
siento cierta nostalgia repugnante de las Hogueras. Noticias tristes llegan de
España. Un niño de ocho años ha muerto víctima de un petardo.
Ayer
el tiempo refrescó y llegué al hotel como un témpano de hielo. Es una suerte
que me haya traído pantalones largos. No sé si os he contado que en el grupo
viaja una ciega, cuya acompañante a veces acelera como un sidecar. También viene
un cantor. Es un jubilado muy servicial que, cuando está contento, recita
versos de Miguel Hernández.
Pasamos
la mañana en Asís. Como no me convence el aseo zarrapastroso que sugiere la
guía, escapo mientras mis compañeros visitan una iglesia, pido un café italiano
y disfruto de quince minutos en un inodoro en condiciones.
El
restaurante donde comemos es cojonudo, aunque esté perdido entre las callejuelas
medievales de Asís. Es la primera vez que no sirven pasta y a punto estoy
de emocionarme.
La
última noche en Roma me acuesto pronto. Mañana nos despiertan a las cinco y
media para asistir a la audiencia papal en la plaza de San Pedro. En la
habitación de al lado montan una juerga. Horror. Son jóvenes de quince o
dieciséis años. Uno de ellos bebe un vaso de vodka. Le sienta mal. Pasa la
noche entre arcadas sin que nadie de recepción se apiade de nosotros. Mi mujer ronca tan a gusto que la despierto.
Estoy
bastante despejado para no haber pegado ojo. Metemos las maletas en el autobús.
En un abrir y cerrar de ojos nos depositan en una cola como las que se forman
para un concierto de Bruce Springsteen. En una mano llevamos una bolsa con el
desayuno. Afortunadamente, quedan asientos libres en la plaza. Falta hora y
media para el acto. Bajo un sol de justicia nos disponemos a esperar de la
mejor manera posible, algunos echando un sueñecito.
El
Papa Francisco llega alrededor de las diez. Desde mi posición, no
distingo el vehículo que lo transporta, y se asemeja a un fantasma flotante. Habla
sobre la igualdad desde su palco en sombra. Lo traducen a seis o siete idiomas.
Antes lo hacían a más de veinte. Las doscientas mil personas allí congregadas
agitan banderines. Me imagino al joven de quince años empuñando la botella de
vodka, preparado para lanzarla.
He visto Roma untada encima de una tostada. Espero volver algún día, ahora que sé que no se diferencia de cualquier ciudad mediterránea y que su idioma es fácil de entender. El Vaticano, desde luego, no lo piso más. Me voy sin probar la pizza: porca miseria.